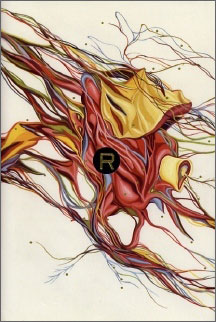En la hora de la toma de tierra
en el país del hombre,
todo
circulaba
sin sello
como nosotros
Paul Celan
Mirad: son extraños los momentos en los que la luz
estalla, en los que la potencia de lo que sucede abre el pensamiento
como un cuchillo congelado. Instantes en los que el cuerpo cobra rigidez
a consecuencia del latigazo de todo aquello que participa de la verdad.
Sí, son extraños, pero es sin duda a partir de estos momentos, por muy
escasos que sean, sobre los que se funda el sentido de lo que pasa, y es gracias a ellos que el conocimiento sufre sus pequeñas (y en ocasiones sus grandes) revoluciones.
Si lo que existe es informe, si sobre los fenómenos
el pensamiento arroja el lazo de la lógica, como quien empaqueta sus
regalos, la complejidad misma del sistema, sus infinitas entradas y
salidas, impiden a ciencia cierta el abarcamiento de la totalidad. Por
aquí y por allá aparecen todas esas presencias inquietantes que se salen
del cuadro, hostigándolo. El sueño de la estabilidad común se ve
continuamente importunado, zarandeado, por el rayo del cambio y lo
inesperado, rayo violento que lo compromete y lo amenaza. Estos dos
estados, el de la estabilidad y el de la convulsión, deben ser
entendidos en su dinámica como contrarios que se niegan furiosamente el
uno al otro pero a los que resulta necesario interrogar si queremos
entender algo de lo que la vida en toda su amplitud puede suponer, si
queremos adentrarnos en la experiencia de la existencia cercana,
desnuda, de esos estados que hacen posible, aún y todavía, mantener
fundadas esperanzas en el ser humano y su futuro.
Para intentar arrojar algo de luz sobre lo expuesto
arriba, me acercaré a Lacan en sus grandes líneas cuando estableció la
diferencia conflictiva entre la realidad y lo real, aplicable tanto al
conocimiento como a lo que son directamente sus consecuencias. Para
Lacan, aquello que llamamos “la realidad” no es sino la narración construida, el
sistema de relatos, convenciones y actitudes que sirven para crear un
camino a través de una existencia en apariencia absurda y sin sentido.
En su funcionamiento, la realidad define apriorísticamente los fenómenos
clasificándolos y relacionándolos con arreglo a unas categorías y
sistemas precedentes gracias a los cuales se cree en disposición de
explicar el mundo. La ideología, como sistema explicativo, sería de esta
forma una de las más fuertes construcciones que se utilizarían para
catalogar los fenómenos con arreglo a un esquema anterior. Igualmente,
la idea de Dios sería la piedra angular sobre la que descansa, para
algunos, el sentido de la vida. A la luz de esta operación la
realidad puede ser entendida como una construcción, asimilable a las
zonas comunes de una casa, en la que lo social tendría las de ganar en
favor de lo distinto.
De esta forma, la realidad, en su proceso de
estancamiento, tiende a su propia consolidación. En su antidesarrollo,
constantemente está buscando y encontrando pruebas para confirmarse,
para reafirmarse en una inmovilidad que le es necesaria para ganar la
partida al fantasma del cambio (1). Su propio mecanismo es totalizante.
Todo lo que no encuentra en ella un lugar cómodo no es asimilado más que
en favor de ciertos prefijos (sub, para...) que lo niegan
indirectamente. Esto es fácilmente entendible cuando se observa la forma
en que se ha determinado qué forma parte de la realidad y qué no forma
parte de ella. Se podría afirmar que la definición que la realidad se da
a sí misma es aquello que existe verdaderamente. Es fácil darse cuenta por tanto que este verdaderamente
supone una exclusión más o menos arbitraria de fenómenos con arreglo a
una necesidad anterior. Pues si todo lo que existe debiera entrar a
formar parte de ella, no existen verdaderas razones para, en este
proceso, dictaminar que fenómenos como los sueños no forman parte de la
realidad tan sólo porque ocurran en la esfera psíquica del individuo.
Y es que la realidad se ha creado para que las piezas encajen, hasta tal punto que se podría concluir que su finalidad es encajar las piezas a toda costa. Es en cierto modo un contrato mental(2),
cuya aplicación práctica serviría de guía a la conducta, permitiendo lo
juicios apriorísticos y la creación de una conducta reglada en base a
sus necesidades de consolidación. Los términos de este contrato mental
son innumerables, pero en nuestra sociedad podrían citarse, a modo de
ejemplo, la creencia en un mundo justo en el que cada uno recibiría lo
que merece en el largo plazo; la fe en el progreso del ser humano que
acabará resolviendo todas sus contradicciones a costa de no cesar nunca
su movimiento hacia adelante y hacia arriba; o la represión de todo lo
que participa de las necesidades de la imaginación individual en
beneficio del denominado “bien común”. Aquí los mitos, como puede
suponerse a raíz de estas consideraciones, resultan parte integrante,
creadoras, de esta realidad y de sus presupuestos.
Sin embargo, la tragedia de la realidad es que no es monolítica, se mueve, en ocasiones poco a poco, después toda de golpe.
Decía al principio de este texto que son extraños los momentos en los
que el relámpago triunfa, en los que la narración se ve interrumpida por
un fenómeno que la cuestiona frontalmente y ante el que la asimilación
se hace francamente complicada. Estos momentos suponen el esplendor de lo real.
Lo real, en contraposición con la realidad, es informe, discontinuo,
vive debajo de las sombras y su despertar es el trueno. Lo real sucede. Y
sigue sus propias reglas, coincidan o no con las que la realidad ha
pretendido fijar. Lo real es la materia oscura que irrumpe en la
realidad atacándola (3). No es necesario aquí llegar muy lejos en la
cuestión de ejemplos: la irrupción de la muerte significa siempre el
alumbramiento de lo real. Ante el inmovilismo en el que nuestras mentes
parecen discurrir más o menos confiadas en su inmortalidad, o al menos
en su no-fin, la muerte, que es real hasta la saturación completa,
siempre acaba apareciendo para destruir este estado mental. La realidad
flota frente a nosotros mientras lo real nos atraviesa violentamente
exigiendo sus derechos al trono.
Así, el amor-pasión, la poesía en su
manifestaciones más directas o la ya mencionada muerte, son estados que
la realidad tiende a negar al considerarlos demasiado inquietantes,
demasiado cargados de preguntas complicadas y farragosas consecuencias.
No obstante, poseen tal grado de presencia cuando se manifiestan que, se
quiera o no, siempre encuentran una puerta o una ventana para llegar al
exterior y modificarlo. Pues lo real tiene predilección por el
accidente para hacerse visible y, en las condiciones actuales de la
sociedades más o menos desarrolladas, lo real siempre es el accidente, y
los accidentes, se quiera o no, son inevitables, ocurrirán. No son
fallos del sistema, son el devenir mismo del sistema que los contiene de
forma explícita desde el mismo momento en que se constituye como tal.
Actualmente, los mecanismos de la realidad han
desarrollado un complejo sistema de asimilación de la necesidad
imperiosa que el ser humano posee de estos accidentes, hacia los que se
vuelca para calmar la sed que le provoca la realidad. El sistema
espectacular, en su última vuelta de tuerca, ha diseñado sus armas para
poner a producir también esta necesidad de lo real. Se ofrecen los
acontecimientos espectaculares, creados a partir de la ficción, como
accesos a esa experiencia intensificadora que el hombre necesita para
elevar su existencia al grado de vida. El caso más grotesco de esta
colonización total se puede ejemplificar, a mi entender, en los
comentarios que espectadores de todo el mundo hicieron ante el
acontecimiento del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Por aquel
entonces muchos afirmaron que lo que estaban viendo “parecía una
película”. De esta forma es como el espectáculo se ha convertido en lo
real verdadero para millones de seres del planeta, acostumbrados como
están a que las cosas pasen sólo en las películas.
Sin embargo, lo real continúa existiendo, forma
parte constitucional de la existencia y su ocultación, tarde o temprano,
acaba pasando factura. Cuanto más alejado se encuentra uno de la
experiencia de lo real, cuanto más se encuentra mediatizado por la
realidad, más violento es el choque con su aparición que siempre acaba
produciéndose en el espacio una vida. La realidad demanda, exige, que
nada la turbe, que nada la espante, y parece evidente que la aparición
violenta y traumática de lo real no es sino consecuencia de esta rigidez
de la realidad, que no le permite hoy en día otra vía para su
manifestación, a no ser que esté adulterada fatalmente por su futuro
rendimiento económico.
De la misma forma, aquello que aún habita en las
cavernas interiores del ser, no por ser ocultado ha dejado de existir.
Por encima y por debajo del intento de construcción de la personalidad
individual, centrada en la aparición del YO como sujeto único,
claramente identificado y consciente, reptan todos los espacios de
indeterminación en los que la personalidad creada se ve atacada por
aquello que surge de ella sin verdadero control y con total poder sobre
el individuo. Ciertamente, los logros de siglos de educación
racionalista y religiosa han logrado grandes triunfos. La narración, a
través de las cadenas que el propio lenguaje extiende sobre el
pensamiento, ha triunfado aparentemente para adaptar al hombre a lo
civilizado permitiendo así mantener el sistema operativo sobre el que
descansa su economía y desde el que se dictamina qué debe entrar a
formar parte de la realidad (en este caso la personalidad), que no es
más que aquello que la fortalezca o que, al menos, no la perturbe (4).
El comportamiento instintivo, el deseo violento (sexual o no), hasta la
misma risa como fuente de placer o medio de ataque forman parte de estos
supuestos problemas.
Toda esta represión, que se produce tanto a nivel
social mediante la legislación represiva y la eliminación progresiva de
alternativas, como a nivel psicológico a través del pequeño agente de
policía que la educación ha depositado en cada uno de los cerebros, no
tiene visos de relajarse, aunque de vez en cuando se permita el lujo de
cambiar de objeto con el correr de los tiempos. Su función, ya lo
dije, es mantener el sistema tal y como está, y sobre todo,
facilitar el acceso de las conciencias individuales al sistema de
opresión perfeccionando sus métodos para llegar a conseguir que sea el
propio individuo el que acepte de buena gana esta opresión que se le
ejerce. Pero en ocasiones, en momentos muy determinados en el tiempo,
este sistema se quiebra, y suele ser en aquellos momentos en los que la
tensión desborda al individuo que este encuentra sus propios caminos
para dar respuesta a lo que le oprime. Porque el sistema ha hecho más
hincapié que en ningún sitio, primero reprimiéndolas y ahora poniéndolas
a producir, en aquellas parcelas que más pueden atacarle. Así el
erotismo, por ejemplo, ha pasado a formar parte, no ya de la experiencia
puramente privada, tal y como debe ser (5), sino de una experiencia
carcelaria en la que dispondría de sus momentos apropiados, claramente
dispuestos en el espacio del tiempo para no perturbar el continuo
discurrir de la actividad, y en el que su cumplimiento dependería
siempre de su estatus de fuego controlado. Ante esto, el ser
humano siente la necesidad mil veces repetida de franquear ese espacio
cuando su deseo se manifiesta como una verdad incontestable ante la que
toda realidad, toda guía de conducta, tiende a desvanecerse ante los
propios ojos asombrados del que siente. Así, la experiencia del deseo y
del amor puede, según los bienpensantes, arruinar una vida, es
decir, quebrar los parámetros que la realidad había designado, a priori,
para ella. Lo que se gana o se pierde en esta operación está
suficientemente claro para aquél que se deja arrastrar.
Igualmente, basta comprobar, por ejemplo, como los
poderes del sueño pueden afectar a una vida para comenzar a vislumbrar
la capacidad que el hombre continúa teniendo para re-encantarse a sí
mismo gracias al propio cuestionamiento de la realidad que surge a
través de él sin una premeditación (llamémosla así) civilizada. Cómo, en
el interior más o menos abisal de su pensamiento, reside todavía un
afán de revuelta contra las condiciones que se le han impuesto desde el
exterior injustificadamente, y de cómo este afán le sobreviene desde una
zona harto difícil de concretar. No son pocas las personas que han
sentido como un sueño cambiaba su vida, un sueño en el que la imagen
mental de la propia personalidad saltaba en mil pedazos, un sueño cuyo
recuerdo se volverá recurrente a lo largo del espacio de una vida, y que
nunca acabará de plantear una pregunta para la que el soñador cree
conocer la respuesta de antemano aunque tampoco la consiga articular de
forma coherente. Si el soñador está convenientemente adiestrado,
convendrá que los sueños, en definitiva, sueños son. Si por fortuna sus
condicionamientos mentales se encuentran en una órbita distinta,
analizará su experiencia y, en las medida de sus posibilidades, actuará en consecuencia.
De esta forma, parece evidente que los esfuerzos de la represión sobre este tipo de comportamiento real, engarzado por pura necesidad en lo salvaje,
han sido innumerables, y que han tenido un éxito incuestionable, pero
conviene tener en cuenta que el hombre se ha civilizado durante muy poco
tiempo si observamos su verdadera historia sobre la faz de la tierra y
el lapso de tiempo en el que se ha consolidado su civilización. Los
recursos siguen estando ahí, dormidos pero no perdidos, y el accidente
siempre ocurre cuando el ser humano se descubre a sí mismo desarrollando
una conducta inesperada. La presión no se puede mantener
indefinidamente sin que la válvula estalle. Y es en esos momentos en los
que la realidad se muestra insuficiente para contener a lo real, en los
que la verdad desborda el espacio mental, que el ser humano busca en su
interior las otras armas de las que posee para dar una verdadera
respuesta a lo que le domina, al espanto de la presencia descarnada. El
recurso a la revuelta, físicamente violenta o no, pasa entonces de ser
una actividad más o menos intelectualizada o ideologizada para mostrarse
como un brote discontinuo de una actitud que resulta a fin de cuentas
inclasificable pero que en la lógica de su locura desafía toda
concepción previa que pudiéramos tener respecto a su aparición. Sería
demasiado ingenuo pensar que 3000 años de historia han acabado
definitivamente con estos estados si tenemos en cuenta la duración de la
estancia del hombre sobre la faz de tierra (6). Este arsenal de
comportamiento real, no civilizado, e intrínsecamente emancipador al
surgir de la confrontación contra aquello que lo intenta eliminar,
continúa intacto para todos, no sólo para una minoría radicalizada. A
decir verdad, es más que discutible que esta minoría sea la que de el
primer paso a lo imprevisto. Más bien todo lleva a pensar que estos
acontecimientos suelen sorprenderlos, desconcertarlos, teniendo que
ponerse al día rápidamente y a trompicones (7).
Así pues, ya que lo real existe, ya que la realidad
no es más que una parte de aquello que supone el fondo abisal del ser
humano y de su sociedad, en el que éste puede encontrar medios abruptos
para hacer frente a lo que le domina, no resultará vana la intención de
abrir la puerta a todas esas cumbres de frío que forman los estados más
preciosos de la existencia del hombre. La búsqueda de la surrealidad
nunca ha querido otra cosa, pues no se trata de buscar la enajenación en
lo salvaje, lo instintivo o lo irracional, sino de convocar a la
realidad, en la medida de lo posible, a todos estos estados de la
existencia humana de los que hablo. Se trata de construir nuestra morada
en mitad del puente (8), pero no para domesticar estos aspectos del
comportamiento humano, ni tampoco, y esto debe ser entendido
explícitamente, para subordinar toda acción individual y colectiva en la
búsqueda de estos estados como nuevas piedras filosófales de la lucha
contra la dominación, sino para mantener abiertas todas las puertas que
permiten la entrada libre de lo oscuro inmediato acercando al ser
al establecimiento de una relación más amplia y completa con aquello
que forma parte de él, con aquello que lo lanza al paraje tormentoso del
deseo en el que las respuestas de la realidad se revelan insuficientes.
La reducción máxima del trauma que supone la aparición de lo real y su
asimilación de una forma no-negativa. O más concretamente: volver a
poner a disposición del ser humano todas las fuerzas, que son suyas por
derecho de nacimiento, en la lucha por alcanzar una vida más completa y
verdadera, una verdadera vida, en una sociedad nueva.
Julio Monteverde.
Publicado originalmente en la revista Salamandra 15-16
Notas:
1. Un observador apresurado podría argumentar aquí,
que en realidad, la sociedad del espectáculo es también la sociedad del
cambio permanente. Pero no conviene confundirse sobre esto, los cambios
que a toda velocidad se nos imponen (la moda, por ejemplo) son
perfectamente inocuos, y más tienen que ver con la necesidad de que todo
siga igual al presentarse como golosinas que aplacan la necesidad de
huida hacia otro espacio vital. En realidad estos cambios no son sino
variaciones infinitas de un mismo vacío.
2. Esta expresión, como puede fácilmente adivinarse, es un reflejo del famoso contrato social
de Rousseau. Ahora bien, todos los defectos del término acuñado por el
filósofo francés pueden aplicársele igualmente, sobre todo este, ya
detectado por la crítica marxista en su día: que no se trata de un
contrato firmado libremente por ambas partes, sino impuesto por una
parte a la otra, que se arroga el poder de hacerlo cumplir y de cambiar
sus cláusulas según sus necesidades históricas.
3. Este concepto de lo real está relacionado directamente, al menos en mi esquema, con la experiencia soberana de Bataille, entendida como momento vital sin otra finalidad que él mismo, que se nutre de sí y revierte en sí; y con la verdadera vida
de Rimbaud, concepto poético que me parece suficientemente literal en
todos sus sentidos y que por lo tanto no me detendré a explicar.
4. La confrontación egoísta, el ataque salvaje
hacía el otro, están plenamente justificados en el mundo empresarial si
con ello se consiguen los réditos económicos deseados. Si los mismos
ejecutivos tienen a gala denominarse “tiburones”, no encuentran ningún
impedimento moral en que su conducta sea depredadora, salvaje y
destructiva hasta un nivel prehumano más propio de verdaderos animales
salvajes que de supuestos seres civilizados instalados en el centro
mismo de un sistema que se denomina a sí mismo racional.
5. Sobre esta afirmación, en apariencia arbitraria,
el lector podrá encontrar un desarrollo adecuado en el texto de Antonio
Ramírez, Regreso al subterráneo, o el erotismo reconquistado, publicado
en el número 13-14 de Salamandra con el que me muestro en perfecto
acuerdo.
6. La revuelta es, en gran parte de las ocasiones,
un acto espontáneo, salvaje, que surge sin verdadera articulación.
Conviene recordar que las revueltas (las campesinas, por ejemplo) suelen
ser el inicio de las revoluciones, llevadas a cabo como segundo
movimiento de este acontecimiento, pero sin el que no pueden ponerse
realmente en marcha. Está de más ahondar en la importancia que por tanto
tiene este comportamiento no reglado, discontinuo, en el futuro de toda
revolución.
7. Obsérvese por ejemplo el desconcierto que
produjeron acontecimientos como mayo del 68 o la caída del Muro de
Berlín, acontecimientos que ningún intelectual radical había siquiera
vislumbrado y sobre los que las explicaciones aún resultan confusas y
dispares si se intenta eliminar cualquier referencia a lo fortuito.
8. Ese puente en el que a un lado permanece lo conocido, y al otro, al cruzarlo, los fantasmas salen a nuestro encuentro.